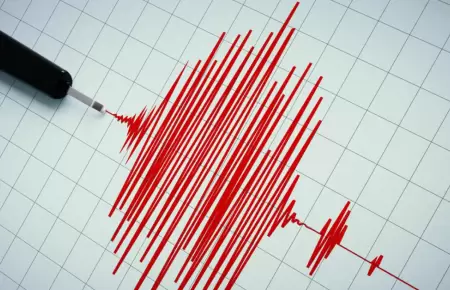14/04/2020 / Exitosa Noticias / Edic. impresa / Actualizado al 09/01/2023
Navegué el Danubio en un deslizador y llegué hasta su desembocadura en el Mar Negro cuando yo estaba cumpliendo 30 años. Y, sin embargo, no lo vi. En realidad, yo cerraba los ojos porque deseaba sentir que el Danubio era de verdad azul como en el valse de Johann Strauss.
Y no miraba hacia las aguas sino hacia el cielo porque temía desengañarme y divisar, en vez de una transparencia azul el color terroso del río Jequetepeque que baña mi querida provincia de origen en el norte del Perú.
Lo estoy evocando ahora en que todos los peruanos de buena fe nos hemos alejado de las calles, y a cambio, podemos envolvernos en nuestros recuerdos.
Cuando tenía 10 años, por ejemplo, una interminable tribu de gaviotas llegó de algún lado desconocido de los cielos, cambió las luces del mundo en amarillas y por fin apagó el sol en Pacasmayo, y a mí no se me ocurrió pedir a Dios que hiciera eterno ese momento.
Mucho antes, durante una víspera de Navidad, estuve en mi cuarto esperando al Niño Dios que traería nuestros regalos. Llegué a escuchar sus pasos cerca ya de mi cabecera y después ingresar en los cuartos de mis hermanitas, pero cerré los ojos con vehemencia para que no fueran ciertas las voces de mis amiguitos racionalistas según las cuales eran nuestros padres, y no el Niño Dios, quien traía los obsequios.
Pero eso era también un milagro. Un milagro de amor como lo fue al día siguiente observar las caras cómplices de papá y mamá viéndonos correr, gritar y jugar con lo que nos había traído el Niño Dios.
¿Y se imaginan cómo sería para mí, cuando tenía 19 o 20 años, observar mi nombre repetido en centenares de ejemplares de “Los peces muertos” el primero de mis libros?
Cuando esta tempestad pase, tendremos que reconocer que nos hizo saber que, en los momentos más duros, somos dueños de nuestros recuerdos.
A estas alturas, confieso que durante la mayoría de mis momentos memorables miré hacia el cielo o hacia cualquier otro lado acaso para darles o inventarles un color o una textura diferente.
Y esos son los colores que le recuerdo al Danubio y a las gotas de su plácido oleaje que comienzan a caer de los cielos y se parecen a las lágrimas.